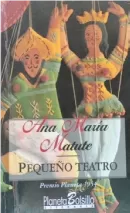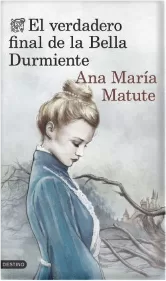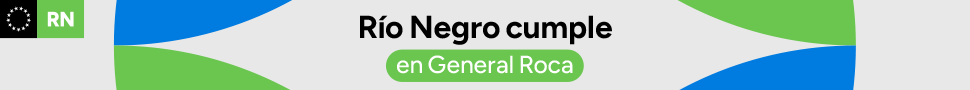«Escribir no es una profesión o una vocación, sino una manera de vivir»
Esta escritora catalana fue sin duda la de mayor prestigio de las letras españolas contemporáneas y mantiene su vigencia con el paso del tiempo. Galardonada con premios como el Nacional de las Letras o el Cervantes, fue, además, miembro de la Real Academia de la Lengua. Perteneció a la llamada generación de los «niños asombrados», los que vivieron y quedaron marcados profundamente por la Guerra Civil en su país. Se la conoció en la escena literaria con “Los Abel”, una novela inspirada en la historia bíblica de los hijos de Adán y Eva, en la cual reflejó la atmósfera española inmediatamente posterior a la contienda desde el punto de vista de la percepción infantil. Su obra resulta ser una rara y rica combinación de denuncia social y de mensaje poético, ambientada con frecuencia en el universo de la infancia y la adolescencia de la España de posguerra.
El principio
Ana María Matute Ausejo nació en Barcelona el 26 de julio de 1925 en el seno de una familia económicamente acomodada. Su padre –Facundo Matute Torres- era catalán y dueño de una fábrica de paraguas, y su madre –María Ausejo- castellana.
Al estallar la guerra civil todo cambió. Ella era la segunda de cinco hermanos, dos varones y tres mujeres. Siempre se quejó de la falta de cariño materno, quizá suplido por el afecto paterno; Facundo, tras sus viajes a Berlín o Londres le contaba a la pequeña Ana María historias fantásticas.
En uno de esos periplos le llevó de regalo a Gorogó, un muñeco negro que le serviría de personaje en Primera memoria, tal vez su mejor novela. Pareció así heredar la afición por los viajes y la fantasía de su padre.
A los 4 años estuvo a punto de morir por una infección en los riñones y al año siguiente escribió su primer cuento, ilustrado por ella misma. Ya con 8, vuelve a pasar por otra enfermedad grave por lo que la enviaron a Mansilla de la Sierra, en Logroño, con sus abuelos. Vivió también en Barcelona, Castilla y Mallorca y se educó en un colegio religioso en Madrid.
De sus veranos en Mansilla obtuvo una doble experiencia: el amor por la naturaleza, por los bosques, en los que vagaba trepando árboles y descubriendo sus misteriosos sonidos, y por el contrario, conoció hombres y mujeres duros, niños hoscos, callados, sin infancia, trabajando en la tierra. La antigua Mansilla, desparecida bajo las aguas de un pantano, que ella denomina Artámila, aparece en varias de sus obras, como Fiesta al Noroeste, Los hijos muertos o el libro de relatos Historias de la Artámila.
La niña de los cabellos blancos (Ana María Matute)
Tenía 11 años cuando empezó la Guerra Civil Española (1936-1939). Su infancia no fue feliz. Tímida, rebelde, solitaria, incomprendida, falta del cariño materno, le gustaba esconderse en los armarios y no le importaba que la castigaran en un cuarto oscuro. Allí empezó a crear sus mundos imaginarios y mágicos.
Su primera novela, Pequeño teatro, la escribe a los 17. Ignacio Agustí, director de la editorial Destino, le ofrece un contrato de 3.000 pesetas que acepta. Sin embargo, no se publicará hasta ocho años después.
La mayor riqueza de esta obra reside en el lenguaje, en las sensaciones que puede llegar a transmitir a través de lo que piensan o sienten sus personajes. Teatro de títeres: humildes muñecos movidos por la destreza de un anciano bondadoso. Pero seres humanos también, que palpitan y bullen en la ciudad, dejando al descubierto sus propias miserias, sus inclinaciones, sus torpes sentimientos, sus mezquindades, odios, reacciones.
En torno a un adolescente desamparado, se agitan las pasiones de seres cuyas ruindades -fantochadas, hipocresía, ambición, crueldad, sueños engañosos- adquieren, a lo largo de la narración y por la lograda delimitación de los personajes, caracteres de símbolos, aunque sin perder en ningún momento su condición humana. Un hálito poético, como corresponde a la fina sensibilidad de la autora, anima todas las páginas de esta interesante novela, galardonada con el Premio Planeta en 1954.
Escribió Luciérnagas en 1949 y con ella fue semifinalista del Premio Nadal, pero la censura le impidió publicarla, y en 1955 dio a conocer una revisión de la obra llamada En esta tierra. Pero en 1993 recuperó la versión original que será la que entonces publique, rechazando la segunda.
La acción transcurre casi en su totalidad en el marco de la Guerra Civil Española, y, no obstante, éste no es el tema de la novela, pero podría transcurrir en cualquiera otra guerra y cualquier otro país. En otras ocasiones, Matute sí se mueve en este marco concreto, como la casi totalidad de novelas escritas por otros autores sobre la contienda pero en esta “obra de juventud”, donde se confirma su talento narrativo en páginas realmente espléndidas, aparecen ante todo los elementos básicos de su universo literario y de su postura ante el mundo real.
Ana María Matute, que ha sabido mezclar como nadie la realidad más cotidiana con lo mágico, es una escritora original, no se parece a nadie. Para ella, la literatura es una manera de ser y en ella recrea los temas que la obsesionan: la guerra y la posguerra, la infancia, la incomunicación, la injusticia, el mundo hostil, la naturaleza y el bosque.
Guerra y posguerra
Este período de la vida de España cambió la existencia de Ana María. «Nadie me había dicho que la vida era así», dijo mucho más tarde. Abordó el tema, que a menudo se cruza con el de la infancia derrotada en su obra, en varias de sus novelas. Son la historia de la desolación.
Conmueven Los hijos muertos (1958) y Primera memoria (1959), Premio Nadal ésta y primera novela de su trilogía denominada Los mercaderes, continuada con Los soldados lloran de noche y La trampa.
En Los hijos… habla de las clases sociales y de la lucha fratricida entre dos Españas. Daniel pertenece a la clase dominante, pero se une a los desfavorecidos por sus ideas, lo que lo llevará al destierro, la enfermedad y el más completo desaliento. Miguel, hijo de un anarquista, también regresará a su ciudad donde no tendrá más salida que la delincuencia.
En esta novela de largo aliento, poética, retrata personajes colectivos: los niños, las mujeres y los hombres que luchan por sobrevivir. La injusticia y el odio. Lo peor es el futuro: la pérdida progresiva de valores tanto entre los hijos de los vencedores como de los vencidos.
En tanto, Primera Memoria es una de sus mejores novelas. En una isla, presumiblemente Mallorca, la guerra es algo lejano y próximo a la vez. Vive en una paz hipócrita, pero están los rencores subterráneos, la violencia.
Los protagonistas -Matia, Borja y Manuel- no quieren dejar de ser niños. Son adolescentes al borde del abismo de la edad adulta, con miedo a asomarse pero conscientes de que no tienen alternativa, de que no les queda más remedio que hacerlo. Se les acabó el tiempo. Y el poco que les quedaba lo consume una guerra que acaba de estallar y que se alarga, en la lejanía, y lo ensombrece todo.
“Quien no haya sido, desde los nueve a los catorce años, atraído y llevado de un lugar a otro, de unas a otras manos, como un objeto, no podrá entender mi desamor y rebeldía de aquel tiempo”, dice una Matia adulta, recordando a la Matia de entonces, una niña de rodillas peladas, llena de rabia, desterrada por el abandono paterno en una isla cuyo nombre jamás se pronuncia.
En aquel largo verano de 1936, y bajo la mirada vigilante de su abuela, ella y su primo Borja, un muchacho de quince años taimado y carismático, desgranan una rutina estival hecha de perezosas lecciones de latín, cigarrillos fumados a escondidas y escapadas en barco a lugares recónditos de la isla. Sus pequeños secretos y maldades, el atisbo de la complejidad del mundo de los mayores tienen en Manuel, el hijo mayor de una familia marginada por todos hacia el que Matia siente un apego que no consigue definir, una caja de resonancia que hace pedazos la frágil alianza de conveniencia de los dos primos.
Con Primera Memoria dio comienzo a la trilogía Los mercaderes, concebida hace ya años en tres volúmenes. El segundo se titula, según un verso de Salvatore Quasimodo, Los soldados lloran de noche, y el tercero, La trampa.
En Los soldados…, de 1963, Ana María Matute enmarca el relato a finales de la Guerra Civil Española. Esta majestuosa historia gira alrededor de la figura de un misterioso soldado desaparecido, Jeza, que se convertirá en el héroe necesario para que Manuel y Marta acepten el final de la inocencia de su niñez, un final abocado a la realidad de un mundo adulto cuyas reglas del juego están marcadas por las fidelidades y las traiciones.
La yuxtaposición de pasado, presente y futuro y el profundo tono poético que Matute confiere a la novela la convierte en una hermosa metáfora sobre el compromiso vital. Es una novela histórica y a la vez atemporal, que revela un mundo complejo e íntimo envuelto en una apasionante y laberíntica trama.
En tanto, en La trampa, aunque comparte algunos personajes con las dos anteriores de la trilogía, edifica una novela autónoma que descubre, nuevamente, el singular universo narrativo de la escritora catalana.
Los preparativos de una fiesta para celebrar un centenario son el punto de partida de una trama que se articula en torno a los monólogos, desasosegados y vibrantes, de los cuatro protagonistas. Todos ellos se debaten entre los intereses familiares y la afirmación de la propia personalidad, entre el amor y el temor a la soledad, entre el deseo de venganza y la aceptación de la realidad; es un soplo de secretos del pasado que iluminan el presente revelados con ecos de gran intensidad.
En realidad, la primera incursión publicada de Matute en los años desgarradores –mediados de la década de 1940- es Los Abel (1948), una novela de juventud en la que a partir de una historia bíblica, refleja la atmosfera posterior a la Guerra Civil.
La escritora recoge el tema bíblico del cainismo (en este caso español, es decir la muerte entre hermanos), muy repetido en la literatura de la posguerra por diferentes autores, y relata la vida, los odios y las muertes de siete hermanos pertenecientes a un clan familiar. Contrapone el mundo de los niños y el de los adultos para dar su visión personalizada del mundo y de las relaciones humanas, tema que repite a lo largo de su obra. No en vano, ella misma ha dicho que uno de sus sueños es que la gente se entienda, aun cuando sabe que no hay voluntad para que los hombres lleguen a hacerlo, y es por esto que “esa incomprensión e incomunicación es uno de los grandes temas en mis libros”.
Adiós a la inocencia
Ana María Matute es quien mejor ha escrito sobre la infancia, analizada ésta como la irreparable pérdida de la inocencia, la adolescencia y la entrada en la madurez, a menudo dolorosa. El mundo de los niños frente al de los gigantes (adultos). Es en buena parte una crítica a la educación en la época de su niñez.
«Te domaremos», dice la imponente abuela, en Primera memoria, a Matia, de 12 años, cuando esta llega a la isla. Su madre murió cuando ella tenía nueve. Su padre desapareció. Traída y llevada, sumida en la tristeza y el desamor, lo primero que aprende es a no llorar. Su primo Borja, débil, soberbio y cruel, le enseña, con el aplauso de los gigantes, lo que es la traición, a costa del muchacho más bondadoso. «El saber la oscura vida de las personas mayores, a las que sin ninguna duda pertenecía ya, me hirió y sentí dolor físico», dice la niña. Aparece nuevamente en La trampa, vencida y descorazonada. Ha sufrido en carne y hueso la experiencia de un matrimonio desafortunado.
La infancia, la iniciación y el descubrimiento del amor atraviesan toda la obra de Matute, desde las novelas sobre la guerra a las de su saga medieval. En La torre vigía (1971), ambientada en la Alta Edad Media, un niño es apartado de su madre a los siete años, debe crecer prácticamente solo, pasando hambre y frío, hasta convertirse en caballero al servicio del barón Mohl. O en Aranmanoth (2000), el caso del personaje del título, hijo del señor de Lines y de la más pequeña de las hadas del agua, mitad humano mitad mágico, que recorrerá hasta la muerte el camino de la diferencia, la amistad y el amor.
«La fiesta», de Ana María Matute, por Quique Pesoa
Ana María Matute es una fabuladora impresionante, una contadora de historias, y su castellano es tan transparente que reconforta.
La incomunicación
«Nací cuando mis padres ya no se querían». Así empieza Paraíso inhabitado (2008), una de las novelas de Ana María Matute –la última- que mejor expresan la incomunicación y la incomprensión. Adriana recuerda su infancia, un mundo gris y autoritario.
Creció en soledad, más cerca de la tata María y de la cocinera Isabel que de su familia. Se escondía en los armarios, debajo de las mesas. Creó un mundo propio frente al de los adultos, en el que se inventó amigos, en el que podía ver al unicornio del tapiz corriendo por la casa o relucientes estrellas en las lágrimas de las lámparas. Solo tía Eduarda, independiente y fuerte, la comprendía.
Matute tardó ocho años en escribir esta novela. Valió la pena: el realismo de la vida cotidiana junto a un mundo mágico; la indefensión de la infancia frente a los adultos; la consciencia de ser diferente; Gavi, el compañero de juegos y del descubrimiento del amor, rechazado por los gigantes, porque es hijo de una bailarina eslava a quien no aceptaban las mentes biempensantes…
El choque definitivo con los gigantes llegará el primer día de escuela. Hay unanimidad, es una niña rara. Todo esto pasa en el Madrid de los años 30, cuando ya se nota el olor a pólvora. «Es un grito de pena por la falta de comunicación entre los seres humanos», definió la escritora.
Se podría decir que es una de las mejores novelas de Matute, en la que se destaca una impresionante sobriedad estilística, pero tiene tantas que son buenas. En este mundo especial de la autora, hay una apuesta por los seres desprotegidos, por la fragilidad de los débiles que sucumben ante los más fuertes.
Un mundo hostil
En las novelas, pero sobre todo en los cuentos para niños y para adultos, describe Ana María Matute un mundo hostil, porque «el mundo es cruel», dice. No da concesiones, el edulcorado paisaje de Walt Disney nada tiene que ver con ella. Lo que cuenta es la realidad, a veces mezclada con magia.
Por ejemplo, Yungo, el niño mudo de El saltamontes verde. Huérfano, sus padres se ahogaron en el río desbordado cuando empezaba el deshielo. Fue recogido por una granjera, pero los hijos de la mujer no lo querían, pensaban que era estúpido solo porque había perdido la voz. Un día salvó a un saltamontes de las garras de los niños. Se hicieron amigos, juntos intentaron encontrar el Hermoso País, pero su liberación solo llegó con la muerte.
O el caso de Jujú, criado por tres tías solteronas, Etelvina, Leocadia y Manuelita, que lo encontraron en una cesta de palma frente a la casa. Es el protagonista de El polizón del Ulises (1965), en el que el pequeño héroe, triste de soledad, se refugia en el desván, que convierte en su barco, el Ulises. Le acompañan la señorita Florentina (una paloma) y el contramaestre (un perro). Un día llega un polizón y ambos sueñan con la huida, otro de los temas favoritos de Matute.
Muchos de los protagonistas son chicos huérfanos o los que no quieren sus padres, marginados, inocentes y asombrados, desplazados.
De sus cuentos, reunidos en La puerta de la Luna, solo hace falta leer Los niños tontos (1956) para comprender ese mundo de tristeza y desazón. La niña fea, de quienes se burlaban sus compañeros; El negrito de ojos azules, rechazado porque no lloraba; El hijo de la lavandera… Ese mundo hostil en el que se margina a los débiles.
Imaginación y fantasía
«El mundo que me ha fascinado desde mi más tierna infancia, que desde niña me ha mantenido atrapada en sus redes es el bosque, que para mí es el mundo de la imaginación, de la fantasía, del ensueño, pero también el de la propia literatura», dijo Ana María Matute en su discurso de ingreso como miembro de la Real Academia Española de la Lengua, en 1998. El bosque real y el creado por las palabras, misterioso, atractivo, terrorífico, lejano y próximo, oscuro y transparente.
Los cuentos vagabundos: Ana María Matute y la poética del relato breve
El bosque es el lugar al que le gustaba escapar en la niñez y en la adolescencia, en Mansilla de la Sierra, Artámila en sus historias, y los cuentos que le contaban las niñeras y la soledad le hicieron posible recrear mundos fantásticos mediante la imaginación y la palabra.
Olvidado rey Gudú (1996), la novela con la que regresó tras 20 años de silencio, es el mejor ejemplo de esta fascinación, pero también lo es un cuento presuntamente incorrecto, El verdadero final de la Bella Durmiente (1995). Tan diferentes y tan fantásticos.
Cuando alguien lee el primero es fácil sentirse como Alicia en el País de las Maravillas: se ingresa como en un sueño en una fábula de imaginación desbordante, llena de seres mágicos que viven historias aún más mágicas. Al Norte está la selva, donde está la mejor caza; al Oeste, la alta y espesa tundra que lleva a Occidente, hacia el Rey; al Sudeste, las montañas Lisias. La estepa y sus infernales Jinetes Esteparios, inviernos, hielos y deshielos, tierra de niebla, donde los caballeros feudales mantienen luchas infinitas.
Es un mundo mágico, de Ardid, que a los siete años fue reina; del Hechicero y su sabiduría y bebedizos; del Trasgo del Sur, que incumplió las reglas y se contaminó de los humanos; de la bellísima Ondina, que vive en el fondo del más bello lugar del Lago de las Desapariciones; de la Gran Dama del Lago; del Reino de las Tinieblas… Esta fábula explosiva y mágica es en el fondo una metáfora del hombre y de su historia, en la que se mezclan realidad y leyenda, pasado y futuro.
Aparentemente en las antípodas está El verdadero final de la Bella Durmiente. El argumento es una patada a la falsa tradición Disney. El recorrido por el bosque de la Bella Durmiente y del Príncipe Azul da pavor y anuncia lo peor. Ya casados, atravesaron bosques, praderas, donde había ciervos; las fuentes donde solían aparecer silfos, elfos, hadas y gnomos.
Más adelante, hacia el reino del Príncipe, todo empezó a oscurecer, desaparecieron los pájaros y las mariposas. Los árboles estaban cada vez más y más apretados. Luego entraron en una región sombría pantanosa; todo se hizo espeso y oscuro. Como el bosque cambiante, el futuro de la Bella Durmiente parece cada vez más incierto.
Pesares y honores
En 1952 Matute se había casado con el escritor Ramón Eugenio de Goicoechea, del que se separó en 1963. En 1954 nació su único hijo, Juan Pablo, al que después del divorcio no pudo volver a ver durante diez años, debido a las leyes franquistas de la época que dieron la tutela al padre.
El matrimonio fue un desastre debido a la personalidad autodestructiva de Goicoechea, a su indolencia y a la violencia que ejercía sobre Ana María.
Después de ese período, pudo recuperar la tenencia del niño y se fue a vivir una temporada a los Estados Unidos. Durante los años 1965 y 1966 fue lectora en la Universidad de Indiana, labor que también desempeñó en Oklahoma y Virginia. En la Universidad de Boston instituyó la Colección Ana María Matute, a la que cedió sus manuscritos y otros documentos.
Años más tarde encontraría el amor al conocer al empresario francés Julio Brocard, que murió en 1990, dejándola sumida en una depresión.
En 1965 recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil Lazarillo por El polizón de Ulises y, en 1969, el Premio Fastenrath de la Academia de la Lengua por Los soldados lloran de noche. En 1984 fue galardonada nuevamente con el Premio Nacional de Literatura Infantil por Sólo un pie descalzo. También ganó en 1996 el Premio de Radio Nacional de España Ojo Crítico Especial por la novela Olvidado Rey Gudú.
Miembro desde 1996 de la Real Academia de la Lengua (le correspondió el sillón de la letra k), fue la tercera mujer en los tres siglos de vida de la institución. Hoy ya son once. Ingresó en esa institución con el discurso En el bosque.
En 2007 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas al conjunto de su labor literaria. En noviembre de 2010 le fue concedido el Premio Cervantes, el más prestigioso de la lengua castellana, entregado en la Universidad de Alcalá de Henares el 27 de abril de 2011.
Ana María Matute, en la ceremonia de entrega del Premio Cervantes
Ana María Matute Ausejo falleció el miércoles 25 de junio de 2014 en su domicilio de Barcelona, a un mes de cumplir 89 años. Original como su obra, había dispuesto cómo sería su funeral: el cuerpo de la gran escritora catalana fue velado con los acordes de The River, la canción del rockstar Bruce Springsteen, del que era gran admiradora.
Dicen por ahí que partió en un instante, mientras le caía una lágrima, pero queda su mundo imaginario y su enorme literatura.
Fuentes: lecturalia.com; vmortoni.wordpress.com; elperiodico.com.es; prosaeditores.com.ar; rae.es; buscabiografias.com; escritoras.com; biografiasyvidas.com